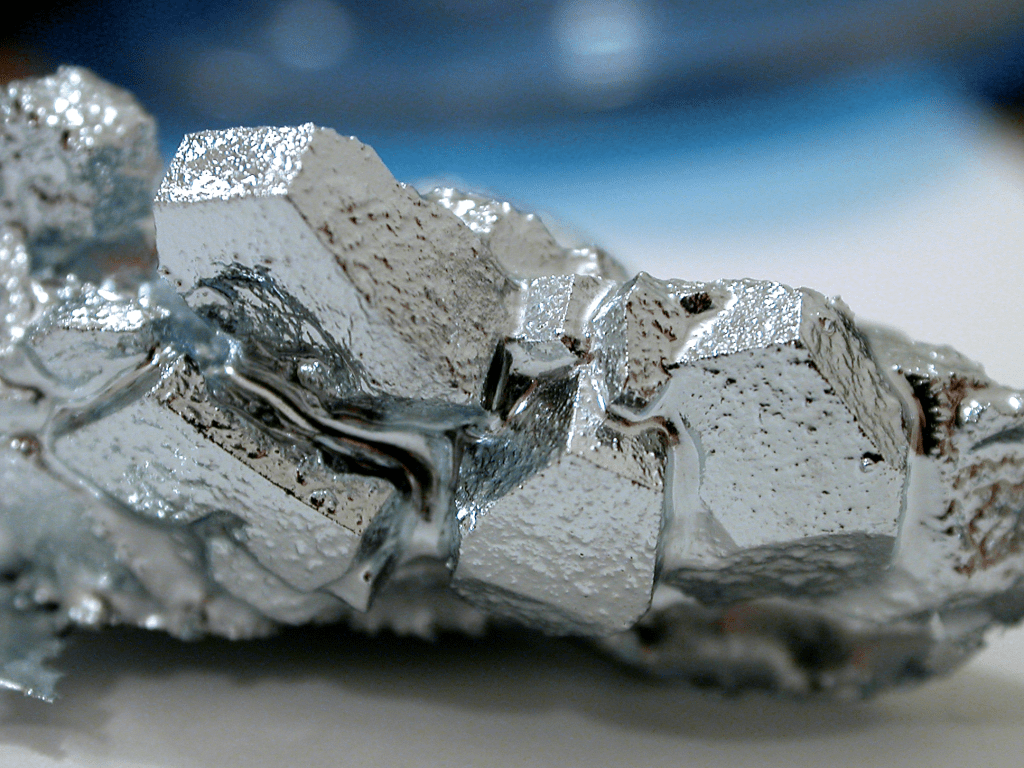En la historia reciente de Venezuela, el estado Carabobo se convirtió en su corazón industrial. Tras el colapso económico de la última década, muchas fábricas cerraron u operan por debajo de su capacidad instalada. En esta crónica, Jorge Barragán visita una planta industrial de la región para su celebración navideña.
Jorge Barragán es analista internacional, egresado de la Universidad Central de Venezuela.
Guacamaya, 21 de diciembre de 2025. Salgo de Caracas antes del amanecer, rumbo al centro del país. El sol apenas despunta en la Autopista Regional del Centro. Vamos hacia una planta manufacturera que celebra hoy su fiesta de Navidad. Viajar hacia el corazón industrial de Venezuela es, de muchas formas, un viaje al pasado y al futuro al mismo tiempo.
Voy para conocer a sus trabajadores, observar su día a día y escuchar, desde adentro, cómo late una industria que ha sobrevivido a casi todo. Hoy no vengo a hacer análisis técnicos, sino a comer hallaca con quienes mantienen las máquinas encendidas.
Al cruzar el portón de la fábrica, el ruido del país parece quedarse afuera. No es solo el sonido de los motores; es la actitud. Aquí, el discurso confrontacional que durante décadas separó al “patrón” del “obrero” se disolvió por una realidad que los aplastó. El Estado rentista murió y el valor de lo privado se impuso por necesidad.
Este cambio de paradigma tiene una explicación matemática que se siente en el bolsillo. Mientras que el sector público ha quedado reducido a salarios que apenas rozan los $4 o $5 dólares mensuales (complementados por bonos que no llegan a cubrir el 30% de la canasta alimentaria), la industria privada se ha erigido como el “refugio” laboral de Venezuela.
Según datos de Conindustria para el tercer trimestre de 2025, el ingreso promedio de un operario u obrero en el sector industrial privado ronda los $217 a $235 dólares mensuales, una cifra que, aunque todavía lucha contra el costo de la vida, supera por más de un 150% a la remuneración promedio del sector público, que apenas alcanza un ingreso integral de $161 dólares (basado casi totalmente en bonos sin incidencia salarial).
Hoy, el sector industrial es el que mejor paga en el país. Por eso, al entrar a la planta, no veo empleados cumpliendo horario; veo a personas cuidando un tesoro. El capitalismo no triunfó en los libros, triunfó en la mesa del trabajador que sabe que su bienestar depende de que esa maquinaria no se detenga.
El país construyó sus fábricas gracias a los dólares del petróleo, vivió un auge acelerado, enfrentó golpes sucesivos con nacionalizaciones, devaluaciones, hiperinflación y regulaciones asfixiantes, y muchas empresas cerraron. Otras, sin embargo, permanecieron de pie. Por una obstinada voluntad de sus dueños y trabajadores de seguir produciendo, incluso cuando el petróleo dejó de subvencionar todo.
Los gerentes me lo dicen con claridad mientras caminamos por la línea de producción: “Gente primero, marca y maquinaria después”. En un entorno donde los bienes son difíciles de diferenciar y la competencia con los productos importados es feroz, la única ventaja competitiva es la eficiencia humana.
Muchas de las plantas industriales alrededor de esta cerraron; es una de las pocas que se mantiene funcionando. Otras fueron compradas por capitales chinos, los empleados me comentan que “seguro para poner un galpón, pero no para ponerla a producir”.
Por eso “La gente cuida su trabajo como nunca antes”, me comenta un supervisor. El 80% de la nómina vive en los alrededores. Para ellos, la planta no es solo una fuente de ingresos; es su microcosmos, el lugar donde las cosas sí funcionan cuando afuera todo parece romperse.
Hay un fenómeno silencioso ocurriendo en la sociedad venezolana. El Estado rentista, aquel que prometía seguridad a cambio de lealtad, se desmoronó. Como resultado, el trabajador venezolano ha redescubierto el valor de la empresa privada.
Llega la hora del almuerzo navideño. Hay música, se celebra un cumpleaños y el olor típico de la hallaca invade el comedor. Pero la conversación en las mesas no ignora la realidad. Todos coinciden: 2025 ha sido más duro que 2024. La devaluación se siente en el bolsillo y la crisis eléctrica obliga a la planta a quemar gasoil para no detenerse. Sin embargo, no hay derrotismo. Hay una energía extraña, casi terca, de querer que las cosas vayan bien.

En medio de mi primera hallaca del año conversé con Carlos y Juan, son miembros del sindicato. Llevan 30 años en el sector, me explicaron las dificultades que han tenido este año en la planta y cómo han podido sortearlas. Al tocar el tema sindical, sus rostros cambian, ya no hay rastro de la combatividad ideológica de antaño.
“Ya no es como antes”, me dice Carlos con una mezcla de realismo y alivio. Me explica que el intento del gobierno por controlar cada movimiento sindical terminó por vaciarlos de propósito. Su conclusión es una sentencia que resume la nueva Venezuela: “Hijo, lo que yo quiero es que a la empresa le vaya bien el próximo año. Si la empresa crece, todos ganamos”.
Después de la comida, el jefe toma la palabra. Su discurso no habla de política, sino de crecer independientemente de lo que pase en el país. Es la filosofía del sobreviviente: superar el entorno para no ser devorado por él. Enfocados en sacar nuevos productos al mercado el próximo año, cosa que genera felicidad y orgullo en todos los trabajadores.
En medio de la celebración conocí a Andrea, hoy jefa de compras de la empresa; lleva 35 años creciendo dentro de la institución. Entró a los 15 años a través del programa INCES, un programa de formación práctica que nació en 1959 bajo la visión del Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, antiguo dirigente político.
Ha sobrevivido a reconversiones monetarias, escaseces y devaluaciones feroces, pero su brújula siempre ha marcado el mismo norte: hacer crecer la fábrica. Andrea no es solo una jefa, es un referente. Sus compañeros la miran con una mezcla de afecto y respeto. Para ella, y para muchos aquí, la empresa es un ancla; su forma de progresar en un mar que siempre está picado.
El momento más emotivo llegó con la entrega de reconocimientos. La directiva llama a los veteranos al escenario. Los nombres se mezclan con cifras que parecen imposibles en un país tan volátil: 25, 30, 35 años de servicio. El aplauso es largo, genuino y denso. En un país donde todo parece efímero, estos hombres y mujeres son la prueba de que algo puede ser sólido.
Al final de la jornada, mientras cae la tarde sobre el estacionamiento y los trabajadores comienzan a despedirse, pienso en lo que representa este lugar. No es solo una fábrica que resiste. Es una Venezuela que aprendió, a golpes, el valor del trabajo, que sin trabajo no hay futuro. Una Venezuela que no espera milagros del petróleo, sino que apuesta con disciplina, rutina y esfuerzo a construir algo que dependa de sí misma. Y que solo se logra si existe una armonía y cohesión entre empleados y empleadores.
Aquí, lejos de Caracas y del ruido político, vive un país que quiere producir. Al menos fue lo
que se siente al pasar el dia compartiendo en esta fabrica, esuchando y compartiendo con
sus trabajadores y gerentes. No puedo afirmar que esta sea la realidad de todo el sector
industrial venezolano, pero sí de este lugar específico, donde el trabajo aún estructura la
vida cotidiana.
Durante años, desde la narrativa oficial, se sembró la idea de que el sector privado era enemigo del pueblo. Que los empresarios eran “patrones explotadores”. Que el empleo público era el ideal supremo del Estado rentista. Ese modelo colapsó. La ironía es contundente: el proyecto que quiso arrasar con la empresa privada terminó elevando su prestigio social.