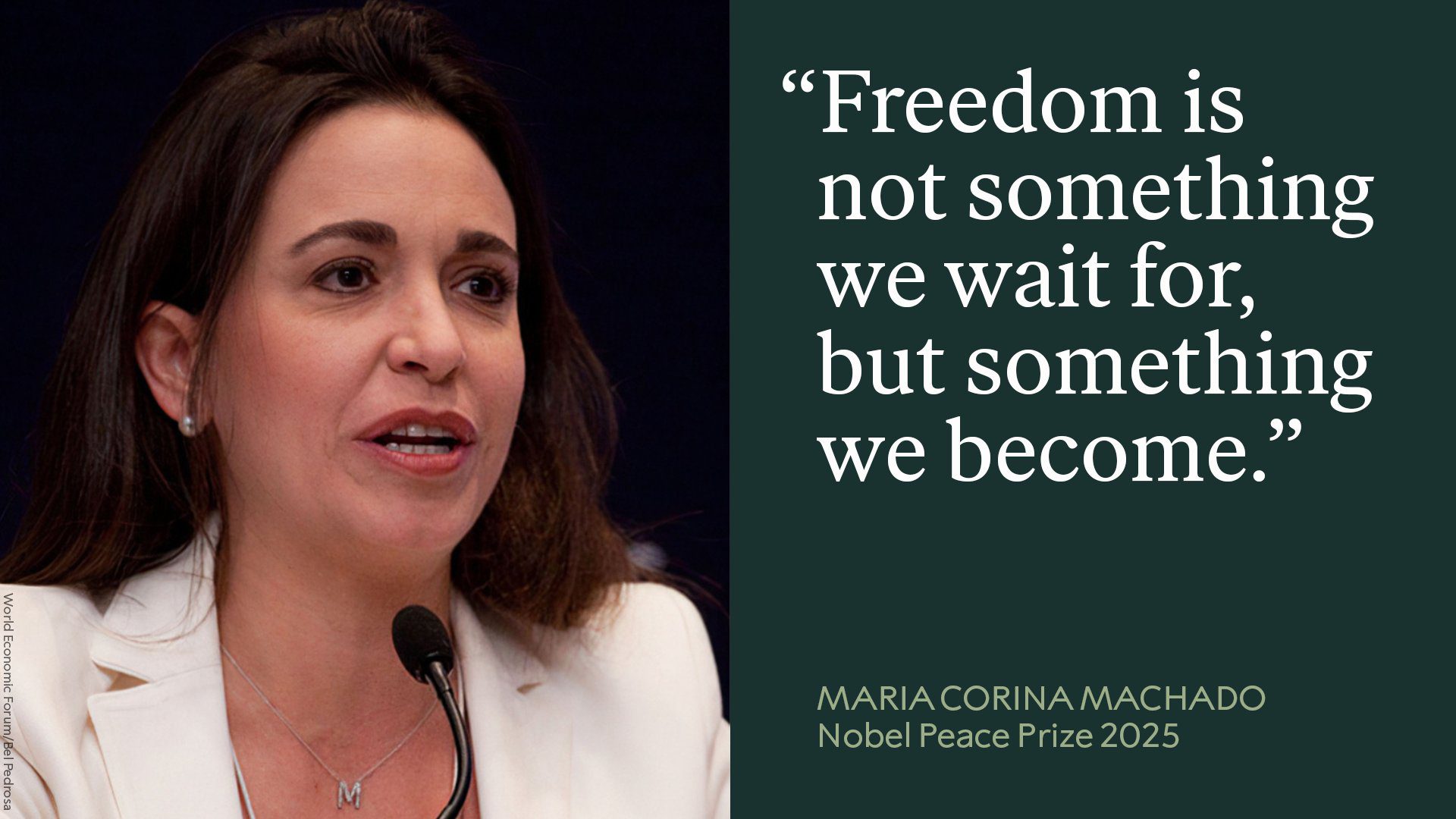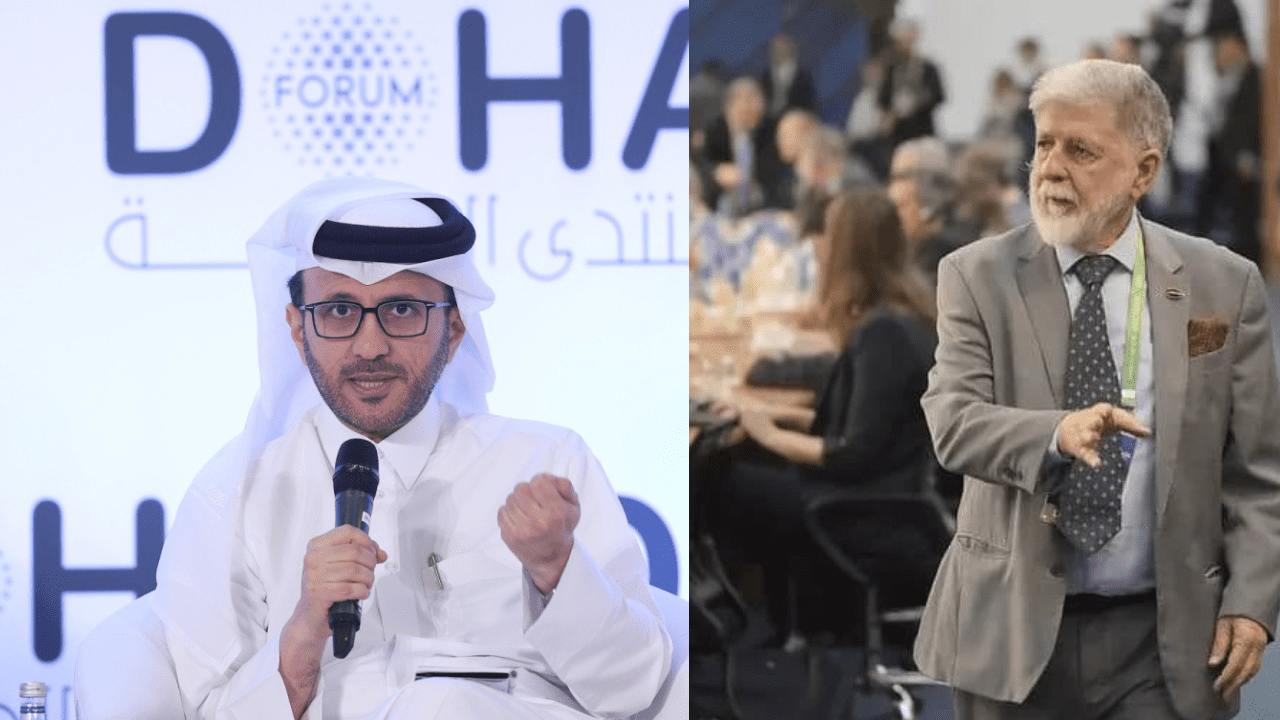Por Venezuela asistieron Yvan Gil, canciller del gobierno y Gabriela Jiménez ministra de Ciencia y Tecnología. Fotografía: redes sociales.
Guacamaya, 25 de agosto de 2025. La quinta reunión presidencial de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) cerró con una declaración conjunta que, aunque ratifica la voluntad de los ocho países miembros de defender la selva, dejó en evidencia las profundas diferencias en torno al futuro de los hidrocarburos en la región.
El anfitrión, Gustavo Petro, celebró algunos consensos como la creación de un fondo para los bosques tropicales, la puesta en marcha de un mecanismo de cogobierno indígena en la OTCA y la instalación de un centro internacional de inteligencia policial en Manaos, Brasil. A estos se suma la próxima cita del bloque, fijada para 2027 en Ecuador.
Sin embargo, la llamada “Declaración de Bogotá” esquivó la demanda más fuerte de comunidades indígenas, científicos y organizaciones civiles: prohibir la explotación petrolera en la Amazonia. La propuesta, defendida inicialmente por Petro, naufragó ante la resistencia explícita de Venezuela, Ecuador y Perú, y la ambigüedad de Brasil, cuyo presidente Luiz Inácio Lula da Silva insistió en que el petróleo es un recurso necesario para financiar la transición energética de su país.
El documento final se limitó a prometer un camino hacia una “transición justa, ordenada y equitativa”, matizado por las “circunstancias nacionales” de cada Estado. La coalición internacional Amazonía Libre de Combustibles Fósiles lamentó el retroceso, acusando a los gobiernos de sacrificar la urgencia ambiental frente a los intereses extractivos.
En materia de seguridad, Lula anunció que en septiembre quedará inaugurado en Manaos un centro de cooperación policial amazónica, en coordinación con la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Comunidad Andina. También se ratificó la creación de una comisión regional de seguridad y la propuesta de trazabilidad del oro para combatir la minería ilegal.
Uno de los resultados más concretos fue la inclusión formal de los pueblos indígenas en la gobernanza de la OTCA, con un delegado indígena y uno gubernamental por país. “Esperamos que su primera sesión sea lo más pronto posible”, señaló Ginny Catherine Alba, de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) en declaraciones al diario El Pais . Aun así, líderes afrodescendientes recordaron que siguen al margen de estos espacios de decisión.
¿Cómo fue la participación de Venezuela?
En el frente político, Venezuela aprovechó la cumbre para denunciar las sanciones de Estados Unidos y reclamar respeto a su soberanía. El canciller Yván Gil subrayó que la declaración común incluyó un rechazo a “las medidas coercitivas unilaterales”. En ese sentido, Gabriela Jiménez, ministra de Ciencia y Tecnología subrayó que Venezuela figura entre los diez países con mayor extensión de humedales en el mundo, lo que refuerza la importancia de su papel en la protección del bioma amazónico. Insistió en que las decisiones sobre este territorio deben surgir de los propios pueblos amazónicos y sus gobiernos, a partir del diálogo, el conocimiento y la cooperación, sin imposiciones externas.
Asimismo, destacó que la biodiversidad de la Amazonia encierra un valor estratégico no solo por su riqueza en agua y minerales, sino también como reserva vital para las generaciones futuras. Entre los planes de acción mencionó el uso de imágenes satelitales para monitorear el comportamiento del bosque y los procesos de fotosíntesis, herramientas que podrían servir de base para programas de reforestación y recuperación ecológica de la selva.
No obstante, organizaciones no gubernamentales como PROVEA criticaron que la delegación venezolana usara el foro más a su juicio como plataforma propagandística que como compromiso real con la crisis socioambiental que golpea su propio territorio amazónico. El gobierno venezolano ha rechazado durante años estás acusaciones.
En el caso venezolano, la Amazonia posee una relevancia estratégica: el país concentra entre 5,6 % y 6,1 % de toda la selva amazónica, lo que representa cerca de 470.000 km² de superficie distribuidos principalmente en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Este extenso territorio alberga una biodiversidad única, vastas reservas de agua dulce y minerales estratégicos, además de comunidades indígenas que dependen directamente de la selva para su supervivencia. Por ello, la política ambiental venezolana resulta determinante dentro de la OTCA, aunque a menudo es objeto de críticas por las tensiones entre explotación de recursos, presencia militar y demandas de protección socioambiental.
Finalmente, todos los países respaldaron la propuesta brasileña de presentar en la COP30 de Belém un Fondo para los Bosques Tropicales (TFFF), que buscará recompensar económicamente la preservación de hectáreas de selva, más allá de los mecanismos tradicionales de créditos de carbono. “Será la COP de la verdad”, advirtió Lula.
Entre consensos parciales y disputas abiertas, la Amazonia sigue en el centro de una encrucijada: preservar el mayor pulmón del planeta o mantener su explotación como fuente de ingresos en medio de crisis económicas nacionales.